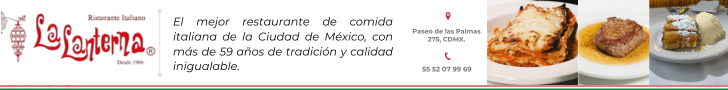Cuando parecía que la vida de los felinos de la casa había encontrado un equilibrio precario —el malo de un lado, los buenos del otro, y una paz tensa pero funcional— apareció el arrabalero. Un gato negro con blanco, de ceño furioso y cola mutilada, ajeno a cualquier jerarquía previa, sin historia conocida ni códigos de convivencia. Llegó como llegan siempre los violentos: sin pedir permiso y con la intención de quedarse.
En muy poco tiempo se convirtió en el terror del tejado. Tomó el territorio, borró límites. Los gatos buenos, que habían aprendido a moverse con cautela, comenzaron a vivir con miedo cuando salían al jardín. Cambiaron rutas, horarios, hábitos. Dejaron de dormir en los sillones. La normalidad se alteró.
Una noche lo vimos con claridad. El arrabalero perseguía a los buenos alrededor de un árbol, en un parque contiguo a la casa. No era una pelea: era una demostración de dominio, un acto para sojuzgar a los pobres buenos, que son mansos y no pelean. Uno contra tres, pero la superioridad de las garras y los colmillos se impuso. El mensaje era claro: aquí mando yo, y no me vengan con que la ley es la ley.
Pero fue Ronie —el antiguo gato malo de estas crónicas— quien le plantó cara. Ronie, castrado, solo, cargando todavía el desprestigio de sus propias batallas internas, fue el único que no corrió. Peleó como campeón. Demostró su valentía y se quedó cuando los demás huyeron.
Desde entonces, los gritos, los golpes y el escándalo despiertan a todo el fraccionamiento. Una madrugada, incluso, un buen señor salió a las cuatro de la mañana para intentar patear al gato negro y poner orden. No lo logró. El sicario se le escabulló entre las piernas y el hombre casi cae. Era ya un señor de cierta edad, abuelo de mis hijos. La escena fue reveladora: la violencia enfrentada con impotencia.
Ante el acoso, se puso una trampa. Primero cayó un gatito gris, inocente, adoptable. El sistema siempre se equivoca de objetivo. Días después cayó el arrabalero. Hubo alivio, aplausos y la ilusión de que el problema estaba resuelto. Se lo llevó la perrera.
Duró poco. Al tercer día volvió. Igual de feroz, igual de impune. Regresó como regresan los delincuentes que nadie sabe quién soltó, quién protegió o por qué nunca se quedan en prisión. Desde entonces, la sensación en los tejados es otra: inseguridad estructural. No se sabe cuándo aparecerá, ni por dónde, ni a quién le tocará. Se volvió de un cinismo total: ni al chorro de la manguera responde.
Hoy los buenos viven en alerta. Ya no basta con estar en casa: hay que mirar al cielo, escuchar ruidos, anticipar emboscadas. El territorio dejó de ser hogar y se volvió zona de riesgo. La violencia no siempre se manifiesta, pero siempre está presente.
Ronie sigue siendo el único que lo enfrenta y, con ello, protege a los demás. No sabemos si pueda ganar, pero alguien tiene que hacerlo. No es héroe ni modelo. Es apenas un gato que no acepta que la ley del más violento sea la única ley posible.
El arrabalero sigue ahí. No ha cobrado piso todavía, pero todo indica que es cuestión de tiempo. Ya controla rutas, impone horarios, decide quién puede transitar y quién no. La extorsión siempre empieza así: primero el miedo, luego la costumbre, después el pago.
Porque la violencia no necesita ideología. Solo necesita impunidad. Y cuando nadie la contiene de verdad, cuando las trampas fallan y las perreras devuelven a los mismos de siempre, el mensaje queda claro: aquí no hay ley, solo sobrevivientes.
En los tejados ya no hay paz. Los gatos lo saben. Como lo sabemos todos cuando aprendemos a vivir mirando por encima del hombro, esperando que hoy no nos toque.