Érase una vez un monarca, Federico II, llamado “el grande”, que en la Prusia ilustrada del siglo XVIII, decidió levantar un palacio de retiro en Sanssouci que, en francés, significa “sin preocupaciones” porque evocaba el deseo del soberano de vivir entre espléndidos jardines, suntuosos salones de música y pláticas cultas de filosofía. Todo ello lejos de los sobresaltos de la política y de las intrigas reales. Sin embargo, muy cerca del palacio, había un campesino cuyo molino, apenas soplaba un poco de viento, hacía crujir los engranajes que se movían por las aspas.
El rey, embriagado de poder y estética, consideraba que el molino perturbaba la perfección del paisaje y la serenidad que envuelve el silencio. Enojado, hizo que se presentara ante sí el molinero, a quien le ofreció una cantidad de dinero para comprarle su tierra. El campesino, un poco testarudo, se negó. Entonces el monarca, iracundo, espetó: “¿Sabes que si quiero puedo destruir tu molino sin tener que darte un solo céntimo? El molinero, visiblemente asustado, respondió: “Eso sería una grave injusticia, majestad” y acudió al Tribunal de Berlín cuyos magistrados, togados preparados y con el honor incólume, dictaron una sentencia favorable a las pretensiones del molinero. Al rey Federico, que ya había comenzado con la destrucción del molino, no le quedó más que acatar la sentencia e indemnizar al molinero por todos los daños que había causado. A partir de ahí, se acuñó la conocida frase: “Aún hay jueces en Berlín.”
En palabras de José Esteve Pardo, en su texto “HAY JUECES EN BERLÍN. Un cuento sobre el control judicial del poder”, este relato “abierto, vivo, que deambula en el inseguro espacio en el que confluyen historia, leyenda y fabulación, allí donde opera la recreación literaria y se forjan los mitos”, resuena como un ejemplo de la independencia de los jueces y de que las decisiones de los tribunales constituyen un límite infranqueable a la arbitrariedad y al poder.
En México, han existido jueces cuyo proceder, sin duda, han exaltado la función jurisdiccional permitiendo que válidamente se acuñe la locución: “Aún hay jueces en México”. Han sido muchos los que han contribuido a que esa frase se erija como un estanque insalvable frente al abuso del poder. Un caso extremo es el del juez Samperio quien, después de otorgar la suspensión en contra de la ejecución de la orden emitida por Pancho Villa de fusilar a un prisionero, se paró entre el pelotón de fusilamiento y el afectado y, con gran valentía, gritó: “si van a fusilar al prisionero, tendrán que asesinar también a un representante de la Justicia de la Unión.” Pancho Villa, después de asesorarse, ordenó que el prisionero fuese entregado al juzgador.
Qué ironía cruel nos presenta la historia reciente de nuestro país. Mientras en Berlín, un humilde molinero logró encontrar amparo en magistrados que supieron ser más firmes que un capricho real; en México nos encontramos con el reverso grotesco de una fábula similar: un magistrado que lejos de ser sostén de la justicia, se convirtió en uno de sus impresentables sepultureros. Me refiero a Sergio Javier Molina Martínez, entonces Consejero de la Judicatura Federal, quien, en un instante decisivo para nuestra historia constitucional, dio el voto que inclinó la balanza para ignorar las suspensiones que auténticos juzgadores habían otorgado, con el fin de que el propio Consejo se abstuviera de entregar información sobre plazas y vacantes de juzgadores al Poder Legislativo. Comprendió bien, estimado lector: ¡Un magistrado federal votó a favor de que se desacataran las suspensiones decretadas en juicios de amparo!
En ese instante decisivo, ese magistrado -cuyo trabajo, paradójicamente, era velar porque prevaleciera la supremacía constitucional y el respeto por el Estado de Derecho-, traicionó a todo un poder del Estado para congraciarse con el partido gobernante. Donde el molinero alzó la frente, Molina agachó la cabeza; donde se reclamó justicia, él exhibió completa su sumisión.
El cálculo de Sergio Javier Molina Martínez fue tan ruin como torpe (un juzgador más tratando de jugar al político). Convencido de que su servidumbre y docilidad le abrirían las puertas del Ministerio Supremo, se postuló para Ministro, pensando que su mezquindad sería retribuida con la toga más alta. Creyó, ingenuo, que el vasallo obtiene sus premios en la mesa del príncipe; empero, hasta en la muy desgastada y devaluada política mexicana, la falta de capacidad y la traición no suelen encumbrarse. Como es sabido, Molina no obtuvo el cargo que buscaba y, en su lugar, como consolación, lo premiaron con la titularidad de la Escuela Nacional de Formación Judicial. No es el molino que buscaba Molina, pero tampoco es una cosa menor.
La escuela de que se trata, en el pasado, fue dirigida por algunos juzgadores verdaderamente profesionales, con capacidad técnica destacada y experiencia académica. Estas características no solamente eran necesarias, resultaban imprescindibles porque en esa institución se preparaba y actualizaba no únicamente a los juzgadores de carrera judicial, sino a quienes pretendían llegar a serlo. Pero Molina no es así, él consideró que un curso de cuatro días era suficiente para preparar a los futuros juzgadores sin carrera judicial e ignorantes de la función jurisdiccional. Por supuesto, las asignaturas de ética y valores como la honorabilidad y la honestidad quedaron fuera del temario, no porque en cuatro días no pudieran barruntarse, sino porque están ausentes en las posibilidades personales y académicas del titular de dicho centro de estudios especializado.
Preocupa mucho que se le haya premiado con una institución que debería ser un auténtico molino, no un lugar oscuro y lúgubre que resguarde a seres capaces de violentar suspensiones de amparo. Sin embargo, el nuevo cargo le durará poco. Esa escuela le queda muy grande y no es digno de ella. Además, los políticos a los que se entregó tampoco tienen palabra, ni honor, ni mayor interés en apoyarlo.
Tres siglos después de que un humilde molinero fuera la razón para que los magistrados de un Tribunal de Berlín, en ejercicio de su independencia, ennoblecieran la labor jurisdiccional, llegó Sergio Javier Molina Martínez para descender a la posteridad como un paradigma de pusilanimidad. El molinero dejó la esperanza de que la justicia puede sostenerse frente al poder; el otro, dejó la certeza de que la toga y el mallete, en manos abúlicas, solamente puede convertirse en instrumento de ruina. En el ideario de los jueces federales cesados, de aquellos que fueron arrancados de su vocación por una reforma inicua, su nombre no dejará nunca de ser sinónimo de traición.
Y así, frente a la historia del molinero que desafió a Federico “el grande”, irá Molina cargando una sentencia que atravesará la historia como un epitafio:
“Aún hay jueces en Berlín, pero no los hay en la Escuela Nacional de Formación Judicial, aunque Molina piense que es su molino”.


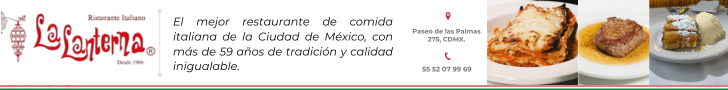

Excelente artículo!!!