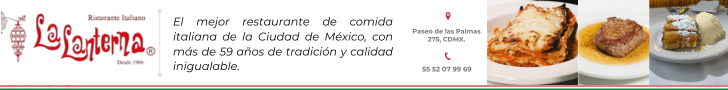Parece que estamos en el umbral del fin de los tiempos, o cuando menos del fin de este mundo como lo conocemos hasta hoy. La humanidad siempre ha construido armas bajo una premisa cínica: para no usarlas. Cada nuevo invento bélico se presenta como un instrumento de disuasión, no de agresión. Desde el fuego y la flecha hasta el misil nuclear, todos han prometido evitar la guerra, pero terminan haciéndola inevitable. Las armas existen porque el otro también las tiene, y el equilibrio se sostiene en una cuerda floja de amenazas implícitas. Pero llega el momento —y siempre llega— en que se usan.
Eso es lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. La guerra ya no involucra solo a grupos como Hamás, Hezbollah o la Yihad Islámica. Siguen presentes, pero como actores secundarios. Hoy son dos Estados soberanos, con poder militar real, tecnología avanzada y redes diplomáticas propias, los que se atacan de manera directa.
El lenguaje de la represalia ha sustituido al de la disuasión. La pregunta ya no es si esto escalará, sino hasta dónde. Israel bombardeó instalaciones nucleares en Irán, mató comandantes, colapsó infraestructura crítica. Teherán respondió con misiles sobre ciudades clave israelíes. Se cruzaron drones, se cruzaron amenazas, y con ellos, un nuevo umbral.
Ese umbral ya fue rebasado: Estados Unidos ha entrado oficialmente en la guerra. Bajo el mando de Donald Trump, fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán. Bombarderos sigilosos, misiles de crucero y submarinos participaron en una operación conjunta con Israel. Ya no es contención diplomática: es guerra abierta.
La respuesta iraní no se hizo esperar: más misiles sobre Israel, advertencias sobre el cierre del Estrecho de Ormuz y amenazas contra bases militares estadounidenses. El conflicto dejó de ser regional. El tablero se ha internacionalizado.
En medio del fuego cruzado, los discursos globales suenan huecos. Turquía advierte que la región arderá. Rusia juega al aliado retórico, pero se mantiene al margen. China pide contención, pero intimida a Taiwán. Europa observa, calcula y guarda silencio. Y las dictaduras latinoamericanas —Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia— condenan el ataque, olvidando que callaron como momias cuando inició la invasión rusa a Ucrania.
Pero esta no es una guerra ideológica. No hay bloques enfrentados por modelos civilizatorios. Quedan solo los residuos del mundo bipolar, aliñados con fanatismo religioso y ambición sin doctrina. No es la Guerra Fría; es la guerra tibia de los odios atávicos y los cálculos erráticos. Y eso la hace más peligrosa.
El riesgo de una guerra global no está solo en el número de bombas, sino en su impacto sistémico. El Estrecho de Ormuz —arteria vital del petróleo— está militarizado. Irán ha dicho que podría cerrarlo. Las bolsas tiemblan, los bancos centrales se tensan, las aseguradoras huyen. La guerra se mide en barriles, rutas marítimas y primas de riesgo. Siempre, el factor es el dinero.
Los contactos discretos entre actores clave no son gestos de paz, sino reflejos de supervivencia. Todos quieren evitar el incendio, pero ninguno suelta el bidón de gasolina.
Decir que esto es una Tercera Guerra Mundial sería precipitado. Negarlo con suficiencia, también. Basta un gesto, una palabra o un cálculo equivocado para activarla.
Y cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para mirar hacia otro lado.